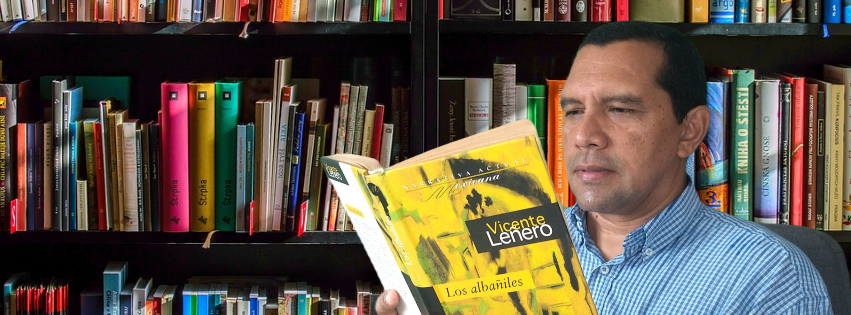Continuando con la serie de textos que dan cuenta de su travesía por China, Rolando García de la Cruz comparte en esta nueva bitácora de viaje —la décima segunda que comparte con sus lectores a través de este blog— sus impresiones de Pingyao, antigua ciudad fundada en el siglo XIV que detrás de sus murallas, sus templos, sus callejuelas, sus comercios y su arquitectura encierra parte de un pasado magnificente que sigue atrayendo a propios y extraños.
Después de viajar en un tren-cama y con un «chipote» en la frente ─al intentar levantarme me golpeé contra el techo del vagón─, un empleado del tren pasó gritando que estábamos por llegar a nuestro destino (y así estuvo gritando todos los destinos en la madrugada), de manera que no dejaba dormir.
Por fin llegué a Pingyao, la ciudad amurallada, con más de setenta torres de vigilancia. Su centro histórico aún conserva sus casas con arquitectura Ming y Qing originales. Pasear por la ciudad antigua es como andar en un museo al aire libre. Todos los rincones tienen sus detalles interesantes; parece estar anclada en el pasado, aunque algunos empresarios intentan desanclarla.
La primera sorpresa fue la cancelación de mi reservación. En internet no especificaban si el hotel podía recibir a extranjeros, por lo que hice el pago. Al llegar, una señorita muy apenada me dijo que había cancelado la reservación, pues no tenían permiso para recibir extranjeros. Después de varias llamadas a diferentes hoteles no hubo respuesta positiva, debido al inicio las fiestas nacionales, y la ciudad estaba llena de turistas. Finalmente me dejó en la calle. Anduve errante, muy preocupado.
Al entrar a un baño público noté que había un letrero que indicaba que se rentaban cuartos. Una anciana me atendió. Le pregunte si recibían a extranjeros; dijo que sí y me hizo anotar mi nombre en un recibo. Le ofrecí el pasaporte, pero no lo aceptó. Eso hizo que me preocupara, pero tomé el alojamiento, debido a que no iba a encontrar nada ese día. El hotel era como un barrio pobre con un patio donde —aparte de baños públicos— había un restaurante, una tienda de suvenires y al fondo había otro patio.
La casa era tipo pagoda. El cuarto, aunque viejo, era pintoresco. El papel tapiz de las paredes tenía escenas de la vida campestre de China. La cama a manera de dosel tenía decoraciones en madera. Las dos colchas, una roja y otra verde, eran de satín. Tenían bordadas escenas de la vida del imperio. Había un par de sillas de madera, todas enfundadas en tela roja y una mesa que parecía de anticuarios. Junto a la puerta había un gran ventanal por donde se podía ver los árboles del jardín. Aquello era como estar en la mismísima alcoba del Emperador. Sin embargo, yo temía que la policía pudiera venir a sacarme: no confiaba mucho en la seguridad que tenía la anciana de poder recibir extranjeros.
Al salir a pasear por el centro histórico noté que en las puertas de cada negocio tenían un gato amarrado, con su respectivo comedero. Supuse que debía ser alguna superstición. Las tiendas tenían decorados en rojo: los clásicos faroles, telas con letras en negro, moños rojos. Todo estaba listo para la fiesta nacional. La ciudad estaba abarrotada y había muchas tiendas interesantes; ahí vi más restaurantes con cantantes jóvenes amenizando.
Encontré un largo pasillo dedicado al arte gastronómico. Probé varios tipos de té y, aunque ya no era temporada, degusté galletas de la luna. Sobre la calle principal un joven con problemas motrices, ayudado por su madre, pintaba caracteres con tinta china. Tomaba el gran pincel con su boca. Frente a él, varios lienzos terminados.
También hice un recorrido por calles un poco más alejadas del centro histórico, donde la vida es más corriente. Las casas están más descuidadas, algunas parecen en ruinas. Allí la gente es más curiosa con los turistas, pues se acercaban y decían cosas ininteligibles; yo sólo les sonreía para ser amigable y luego agitaba la mano despidiéndome de ellos. Muchos eran ancianos pobres, a juzgar por su vestimenta. Ahí se pude ver la vida cotidiana de la gente.
Por la noche, una de las atalayas estaba iluminada y cambiaba de color a cada rato. Me dirigí hacia esa dirección. Pasé por debajo de la puerta de la ciudad, que era como un túnel. Afuera había un grupo de jóvenes proyectando imágenes sobre la atalaya, mientras se escuchaba música electrónica. De regreso encontré a una chica vestida con un hanfu blanco, llevaba una sombrilla con foquitos blancos colgando, como las series de Navidad.
Mientras paseaba entre las tiendas entré a una que ofrecía ropa. Ahí vi a una mujer con un traje antiguo tejiendo con un telar de cintura, como los que se usan en México. Usan las mismas técnicas, las mismas herramientas y la misma forma de tejer. El centro histórico se vuelve multicolor con tantas luces por las noches. Había tantos paseantes que era fácil perderse entre la multitud.
Mi primer regateo en Asia. En este lado del mundo el regateo es un arte. Ya había leído artículos sobre el tema, algunos consejos, por lo que me animé a intentarlo. Para eliminar la barrera del idioma el vendedor utilizó una calculadora donde poníamos la oferta. El vendedor empezó con 480 yuanes. Era algo desorbitante, pero así se estila por estos lares. Yo bajé mucho la oferta.
Cuando reaccioné estaba rodeado de curiosos, era un espectáculo, a la gente le gusta ver en que queda la venta. Me sentí inseguro, pero ya estaba sobre el ring, y así empezó el estira y afloja hasta terminar en setenta yuanes. El vendedor hizo un gesto de fastidio y aceptó mi oferta, aunque siempre tendré la sanción de que me estafó. Si uno no está interesado en algún producto, lo recomendable es no preguntar porque no te los quitas de encima; y si lo haces, el precio inicial estará en función de la cámara colgada al hombro o lo muy turista que uno parezca.
Me sorprendió haber encontrado una iglesia católica algo descuidada por fuera. Hasta parecía abandonada, pero por dentro observando por una rendija vi que estaba en uso. En su patio había una virgen blanca, supuse que era la de Lourdes. Mientras caminaba por el patio varios perritos de pocos días de nacidos comenzaron a seguirme. Fuera de la muralla hay largos jardines con esculturas y, por otro lado, hay una zona con construcciones nuevas.
En un parque unos ancianos practicaban una serie de ejercicios que se parecen al Tai chi. Unos hacían tronar unos largos látigos con cadenas y otros más practicaban unas extrañas danzas. Mas adelante me encontré con un complejo turístico moderno, donde los edificios se veían imponentes con fuentes y parecían ser un lugar de mucho lujo. Había tiendas, casas en venta, espacios culturales. Entré a una tienda donde la decoración me sorprendió. Sobre las paredes había peces de cerámica, grandes abanicos, fotografías, cuadros, parecía más una galería que una tienda.
Sobre las calles había varios vendedores de productos del campo. Me acerqué a comprar algunas frutas, para aguantar el hambre. Los vendedores exponían sus productos en las banquetas o en sus carretas, en sus motos o en pequeñas camionetas. China es potencia en tecnología, pero irónicamente estos vendedores aún pesan sus productos con básculas antiguas que sostenían con una mano, en tanto con la otra ponen las frutas en su único plato.
Después de entrar a un restaurante, me senté en una de sus mesas. Había ocho jóvenes moviéndose de un lado a otro, pero al verme todo pareció detenerse. Hablaron entre ellos, pero nadie me atendía; minutos después se acercó una chica y me ofreció la carta. Mientras veía la carta, noté que los jóvenes se fueron acercando a la mesa.
Al salir a pasear por el centro histórico noté que en las puertas de cada negocio tenían un gato amarrado, con su respectivo comedero. Supuse que debía ser alguna superstición. Las tiendas tenían decorados en rojo: los clásicos faroles, telas con letras en negro, moños rojos. Todo estaba listo para la fiesta nacional.
Cuando levanté la vista, todos estaban conmigo mirándome seriamente, como si fuera un extraterrestre. Uno de los jóvenes le dijo algo a la chica y ella me preguntó de qué país venía. Por fin rieron todos cuando señalé dos o tres cosas de la carta. La chica me sugirió otros platillos, pues al parecer eran malas mis combinaciones. Ya en confianza me pidieron que dijera algo en mi idioma. Para mí era incomodo comer mientras los jóvenes me miraban fijamente.
También aquí tienen su muro de los nueve dragones. Está frente a un antiguo teatro. Los escenarios de la película La linterna roja, del director Zhang Yimou, están en esta ciudad. Tiempo después supe que pertenecen a la mansión de la familia Qiao, situada no muy lejos del centro histórico, y que junto con los templos de Zhengou y Shuanglin y la muralla forman los denominados «Tres Tesoros de Pingyao». La torre del mercado es el edifico más alto, en medio del centro histórico, y es con el que me ubicaba cuando me perdía entre las callejuelas de esa pequeña ciudad; tiene tres niveles y alcanza la altura de dieciocho metros. La calle principal pasa justo por debajo de ella.
Hoy fue un gran día para los chinos, pues se trataba del de la fiesta nacional. En las calles se podía ver el entusiasmo, mientras en las tiendas seguían decorando. La gente se preparaba para ver el desfile más grande y espectacular de la historia de su país. Vi a una mujer atenta a su teléfono celular, mientras cortaba unas verduras. En algunas oficinas dejaron de laborar y por sus computadoras miraban el evento.
En las televisiones de los restaurantes se podía ver la transmisión. La gente estaba atenta escuchando el discurso de Xi Jinping sobre la proclamación de la República Popular China. El gobierno sacó a relucir ante el mundo todo su armamento, en especial el llamado «Viento del Este».
Un desfile impresionante que incluyó 15 mil soldados, 160 aviones, los misiles nucleares estratégicos intercontinentales más avanzados,100 mil voluntarios participando en carrozas por la Plaza Tiananmén. China quería impresionar al mundo y lo consiguió. Todo esto representa un nuevo orden mundial.
COMPARTE EN TUS REDES
Acerca del autor
- Antologado en los libros «Voces Papantecas», de la Coordinación de escritores papantecos y «Espejo de letras» en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su relato «Un paseo por la Concha» ha sido mencionado entre los diez mejores trabajos de Latinoamérica en el certamen «Un fragmento de mi vida» organizada por la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía en el 2011.
- 29 julio, 2024ColaboracionesMonte Albán, el cerro del jaguar.
- 23 abril, 2024ColaboracionesSan Martín Tilcajate, la ciudad de los alebrijes.
- 1 marzo, 2024ColaboracionesXoxocotlán, el lugar de los frutos ácidos.
- 7 enero, 2024ColaboracionesDía de muertos en Oaxaca