He escrito antes algo acerca de la poesía de Dionicio Morales. He dicho ya que creo que la obra del poeta cunduacanense descuella como parte de ese mosaico de lo decentemente escrito en México a lo largo de los últimos años y que en el contexto de la literatura tabasqueña, la obra del autor de El alba anticipada es ya un referente importante si lo que se pretende es perpetrar nuevas lecturas de la poesía publicada en estas tierras con posterioridad a la consabida triada que concitaron los nombres de Pellicer, Gorostiza y Becerra.
Desde la aparición, en 1965, del poemario citado, Dionicio Morales parece haber dado un aviso de mucho de lo que vendría después. Era aquella poesía una búsqueda en el nombrar que apenas se iniciaba, probablemente a la sombra de su admirado maestro Pellicer, quien moriría en 1970, apenas unos años después de que Morales quisiera nacer, con todas las de la ley, al mundo de la poesía.
A diferencia, sin embargo, de ese ambicioso lienzo, sensitivamente tropicalizante, que es en muchos de sus tramos la obra pelliceriana, la poesía primera de Dionicio Morales posa su mirada en un universo interior que bulle y se alimenta de inmediatez. La muerte del padre le sirve en principio como motivo a una voz que se abre al exterior pero que sobre todo –fiel a ese tono elegíaco que en México ha tenido exponentes irresistiblemente emulables: pienso ahora en Paz, en Sabines, en el propio Pellicer– se posa en aquello que el poeta experimenta tan cercanamente.
Ni entonces ni después el poeta mirará hacia el paisaje tabasqueño del modo en que, quizás, hubiera podido esperarse de él. Era previsible que no lo hiciera sabiendo, como sabemos, que en algún momento de los años cincuenta su vida se traslada a la, desde siempre, amada y odiada ciudad de México. El poeta, a partir de entonces, siendo un hijo de estas tierras devoradas por el trópico, comienza a serlo también del altiplano. No volverá a Tabasco sin que –seguramente– se asome a su conciencia su condición de propio, pero también de extraño.
Cuando Dionicio Morales publica, en 1967, su siguiente poemario, la voz que habla en esos versos comienza a ser más un testimonio de lo que acontece en un mundo incorpóreo –se diría que metafísico– que la constatación de una realidad familiarmente próxima. Ya en Inscripciones se perfila al poeta que sólo volverá a publicar poesía en 1983, tras más de una década y media de silencio. Sus preocupaciones, de un modo o de otro, son en este segundo libro las que habrán de hacerse visibles en varios de sus libros posteriores. Esto se lee en Inscripciones y señales libro que, publicado en 1985, también recoge los poemas del libro anterior:
Y uno no sabe qué hacer ante
la realidad que todavía comienza
si entristecerse llorar o descargar
la cólera temprana sobre el día
o simplemente sentarse
y desde allí mirar
cómo pasa
la
vida
En esencia, la poesía de este primer período en la obra poética de Dionicio Morales es una interrogación acerca de la realidad. Qué es la realidad, qué es el mundo, qué es Dios, qué es la vida en el mundo. Y con esa interrogación, el amor –los cuerpos, Eros inevitablemente asomado mientras las imágenes fluyen– que no se explica sino como parte indisoluble de ese cuestionarse por la vida que transcurre allá afuera y se hace una prolongación de lo que en realidad en el poema ocurre: la metamorfosis del poeta en absorto testigo de sí mismo.
Si hubiera que perpetrar un deslinde de la obra de Dionicio Morales respecto de lo que escriben sus pares en Tabasco habría que empezar por ubicar su presunta pertenencia a alguna de las distintas promociones poéticas identificadas a partir de libros, publicaciones y antologías. Un orden temporal nos mostraría que, nacido en 1943, forma parte de una generación de autores entre la que es posible encontrar los nombres de Jorge Priego Martínez, Luis Barjau, Max García Jácome y Gerardo Rivera.
A una década anterior –la de los treinta– corresponden, principalmente, los de Agenor González Valencia, Marco Antonio Acosta y José Carlos Becerra. Pocas semejanzas guarda la obra de Dionicio Morales con las de sus congéneres. Tampoco se parece a la de los nacidos en la década siguiente: Ciprián Cabrera Jasso, Salvador Córdova León y Ramón Bolívar. Si la obra del maestro Morales no se les parece, menos aún dialoga con ellas. Aventuro, ahora, que por dos razones: porque en Tabasco rara vez los autores dialogan entre sí a través de sus obras y porque, en cambio, la obra del autor de Herido de muerte natural se ha erigido a lo largo de todos estos años a partir de un diálogo fructífero con obras provenientes de otras latitudes.
Yo creo, así, como lo creen algunos críticos que han reflexionado en torno a la poesía Moraleana –o Dioniciaca, según se vea– que nuestro poeta ha alimentado su numen con mucho de la mejor poesía escrita en México y en Hispanoamérica a lo largo del siglo XX. Justo es reconocer –como puede comprobarlo cualquiera que revise la mayoría de las antologías poéticas publicadas en este país– que mucha de la gran poesía mexicana ha sido escrita en la altiplanicie, también epicentro, para bien y para mal, de nuestra vida cultural y literaria. Por eso Dionicio Morales es también un poeta de la ciudad. Un poeta que no puede escribir de otra ciudad que de aquella que goza, pero también padece. De esa ciudad son muchos de sus amigos, tantas de sus empresas literarias, su tour de force para sobrevivir al mundo que rueda y rueda a las afueras de su casa como contumaz visitante de parajes citadinos.
En los libros aparecidos a partir de los años noventa, a partir de Retrato a lápiz (1990), el maestro cunduacanense parece reinventarse de un título a otro. Se reinventa en realidad para seguir siendo el mismo: el fiel a las palabras, a las formas que construyen sonoridades y a la música de los colores (porque en sus poemas los sonidos también deben mirarse). Acomete entonces dúctilmente la forja del poema. Lo moldea a su antojo en aquel libro. Se permite el gracejo, la ironía y el juego, tanto como la gravedad.
En Dádivas (1995) ofrece una ofrenda pulcra a los frutos, a los animales del universo que heredamos de conquistadores y conquistados. Se ciñe al sentido más profundo del significante y los significados en Las estaciones rotas (1996); crea allí poemas memorables por cercanos, casi todos, a experiencias extrañamente arrebatadoras y compartidas. Experimenta en Herido de muerte natural (2000) con la ausencia de conjunciones y arriesga, de algún modo, la comprensión de lo que nombra a fuerza de esta apuesta.
No voy a continuar con este exagerado resumen. Como Pellicer, como Gorostiza, como Becerra, Dionicio Morales dejó en una fecha lejana estas endiabladas llanuras. Ha vuelto, y volverá siempre que pueda, porque ha atisbado a lo largo de cincuenta años la cumbre que promete la poesía aquellos que son capaces de abismarse en sus entrañas; porque ha salido vivo de allí –herido, pero también dispuesto a no transigir ante el demonio atroz de las palabras.
COMPARTE EN TUS REDES
Acerca del autor
- Macultepec, Tabasco (1975). Economista y escritor. Autor de "Bajo el signo del relámpago" (poesía), "Todo está escrito en otra parte" (poesía) y "Con daños y prejuicios" (relatos). Ha publicado poesía, ensayo y cuento en diferentes medios y suplementos culturales de circulación estatal y nacional.
- 23 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora.
- 19 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora
- 14 enero, 2024Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión video).
- 28 diciembre, 2023Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión audio).
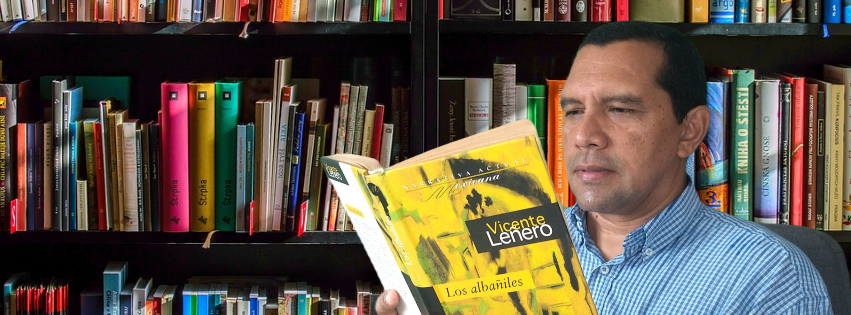




![Tres poéticas como islas: sobre La fabulación poética del trópico, de Juan de Jesús López. facebook_post[600×314]-db1a40c6-b4da-4bd4-8670-3528afe30973 (1)](https://franciscopayro.com/wp-content/uploads/2025/05/facebook_post600x314-db1a40c6-b4da-4bd4-8670-3528afe30973-1.png)
![Aco Sopov: la ceniza y la llama, en el centenario de su nacimiento. [600×314]-5d008898-5d59-4aaa-a4ac-98cdd72b4cd2](https://franciscopayro.com/wp-content/uploads/2023/04/600x314-5d008898-5d59-4aaa-a4ac-98cdd72b4cd2.jpg)
