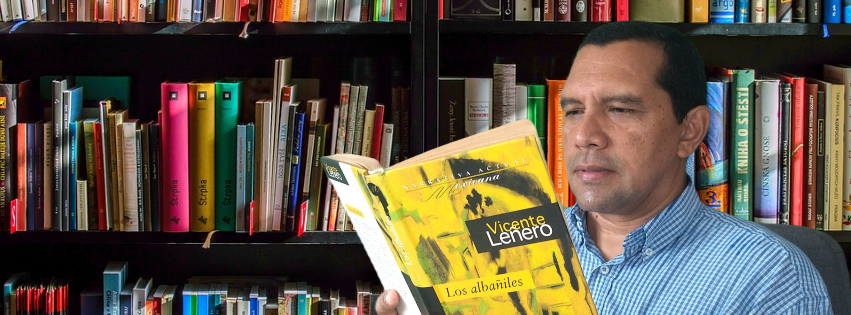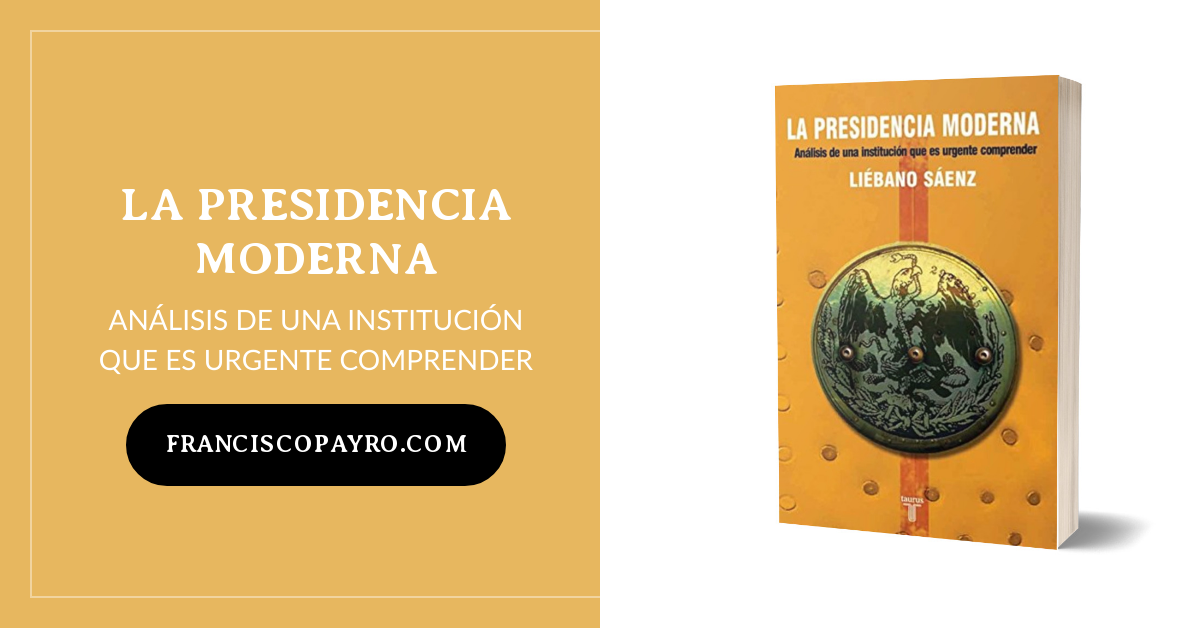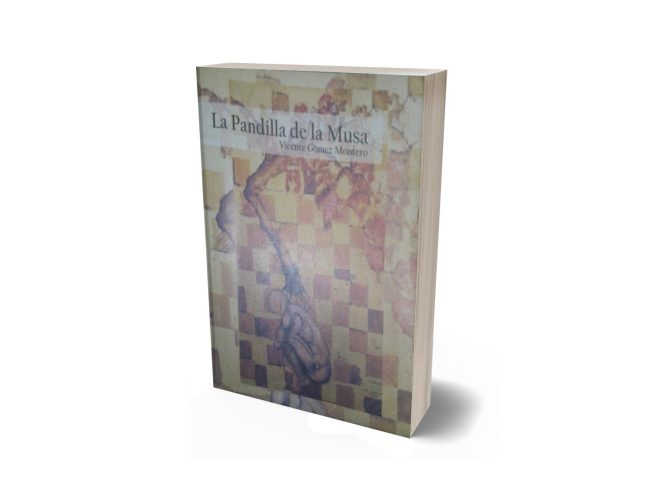
Hay ambición en la tarea literaria de Vicente Gómez Montero. Casi todo lo que acomete el autor de Las puertas del infierno lleva explícitamente el deseo de montar frente al lector —como frente al espectador, en esas prolijas y elaboradas obras dramatúrgicas suyas que de tanto en tanto consigue hacer representar en escenarios locales— un universo construido con elementos provenientes de “el arte de las tablas” y de su acendrada predilección por el ejercicio de narrar.
El lenguaje y la estructura adquieren en la obra del autor radicado desde hace varias décadas en Villahermosa un papel protagónico que se edifica, de una narración a otra, de una pieza teatral a la siguiente, sobre la base del artificio y del argumento. Libresco como es, Gómez Montero (Veracruz, 1964) ofrece, por otro lado, a sus lectores un lienzo comúnmente tapizado de títulos y de autores.
Si hubiera que perpetrar un parangón, se diría que las pretensiones escriturales del hombre de la voz locutoril en no pocos actos de la vida literaria en Tabasco son deudoras de grandes figuras tutelares: en el plano de la literatura universal, emula a Víctor Hugo, a Beckett, a Sartre, a Turgueniev —escritores totales que, entre la novela y el drama, quisieron en su momento hacer de su obra una representación transustanciada de la vida que vivieron—; las obras barrocas latinoamericanas de Alejo Carpentier y de José Lezama Lima no dejan de percibirse, por otro lado, en la novelística del escritor pantagruélico —lector voraz, al fin— que es el autor de La enfermedad de la rosa.
Pocos antedecedentes, dentro del espectro literario de Tabasco, pueden encontrarse como rutas que se prolongan en el derrotero elegido por nuestro novelista-dramaturgo, funcionario cultural a la postre en varias administraciones estatales. En todo caso, que al regusto de Gómez Montero por la escritura de novelas y relatos se sume el de la creación y la creación de obras teatrales es cosa que quizás sólo es posible hallar recientemente entre nosotros en Ciprián Cabrera Jasso (1950-2012), otro autor tabasqueño con tantos devaneos literarios como lecturas acumuladas.
¿Qué es, a resultas de lo anterior, La Pandilla de la Musa, libro que se presenta a los ojos del lector como una obra dramática con obertura, intermedio y coda incluidos, y que —pese a la aparente imbricación de la materia narrada— apuesta, según se desprende de su adhesión a la clásica estructura operística formulada en la segunda mitad del siglo XVIII, por una arquitectura melodramática claramente convencional?
En primer lugar, el volumen es un homenaje al género dramático-músical por el que nuestro autor no oculta —ni puede ocultar— particular predilección y al que Claudio Monteverdi comenzaría a propagar como uno de sus primeros precursores allá por los primeros años del siglo XVII. En segundo término, el texto es un largo rodeo imaginario con guiños al presente y al pasado de San Monté, ese espacio geográfico inventado que —como la Comala de Rulfo, el San Blas, de Monterroso o el Yoknapatawpha de Faulkner— Gómez Montero ha querido construir para referirse, en un ejercicio de indagación histórico-metafórico, a la Villahermosa de hoy y de ayer.
Así pues, en La pandilla…nuestro novelista se crea una historia que parte de esas coordenadas narratológicas y, echando mano del mito religioso judeocristiano y de la imaginería angelológica en torno a las jerarquías celestiales, sitúa a un ángel como el protagonista de una serie de acontecimientos que atraviesan, en un abanico que va de la creación misma de esos “espíritus demagógicos” que son los ángeles a la recreación de cierta porción de la contemporaneidad villahermosina.
Azafel, el ángel de este “cuento” —cuyo autor se anuncia siempre sin presentarse plenamente a los ojos del lector— baja una y otra vez a la Tierra. Cumple en cada uno de esos descensos con una misión —que no se sabe, bien a bien, quién le asigna, aunque algo se dice en la historia de la existencia de un “código celestial” al que no pueden sustraerse— y así lo vemos viajando de una época a otra, de una ubicación espacio-temporal precisa a otra en la que las precisiones de índole geográfica o histórica sencillamente se difuminan.
Azafel atestigua así, entre otros magnos acontecimientos: el origen del teatro en el ágora griego (con disputas, reyertas entre dioses y toda una parafernalia mitológica incluida), la confesión que hace Pilatos —a un enviado de Tiberio César—de haber hecho matar a Jesús (para el pesar del adolorido César que…¡ha mandado llamar al Mesías para que lo cure de una dolencia!), la composición polifónica de la Misa del Papa Marcelo II, a cargo de Giovanni Pierluigi da Palestrina, el nacimiento —en San Miguel Nepantla— de Juana de Asbaje, el ascenso pletórico —y su descenso al valle de la muerte— de Mozart, entre algunos otros magnos sucesos.
El ángel lo contempla todo e, incluso, toma parte de ello (deja, en alguno de esos descensos a la tierra, de ser asexuado para iniciarse en su vínculo con algunas mujeres en las carnales artes amatorias) hasta concluir —una vez condenado por el supremo tribunal del cielo por su desacato a las normas angelicales— su periplo por la historia y por la música dramática en San Monté, ese espacio geográfico-imaginario inventado por nuestro novelista.
Concluida la lectura, uno no puede menos que admirar la potencia narradora de Gómez Montero. Dueño de un sentido de la arquitectura novelística en la que se despliega una esforzada voluntad por hilar un suceso con el otro, unos personajes iniciales con los que habrán de aparecer en páginas subsiguientes, al autor de El cargador de juguetes hay que reconocerle el dominio de un lenguaje extenso, rico en significados y en intensidades.
La historia —las historias que en realidad pueblan el libro— parecen someterse en La pandilla…a los dictados de esa dualidad demiurgo-dramaturgo sobre las que se constituye el narrador, de modo que el texto no deja de ser, al mismo tiempo, drama y materia, narración al amparo de las vicisitudes vividas por ese ángel mundano, melómano, mujeriego y protector de poetas.
Pero si el lenguaje —JB Watson, a la postre uno de los fundadores del conductismo estadunidense, diría ese “hábito manipulatorio”— es una de las virtudes de esta nueva novela de Gómez Montero, en ella es también por momentos uno de sus lastres. La farragosidad bordea, en algunos de sus tramos, a la narración allí donde la historia bien podría transcurrir prístinamente y la somete al riesgo de demandar del lector un sobreesfuerzo. Como si, a falta de historia, en La pandilla de la musa sobrara lenguaje; como si éste —en su elaborada imbricación y en su evidente teatralidad— ocultara lo insustancial de lo que el novelista cuenta en esos tramos para armar un artefacto zurcido, en parte, con hechos anodinos.
…Los toyotos, entonces, le dieron la espalda a su enano amigo, quizá porque así, bailando ya ellos, no hubo transgresión, no hubo qué resguardar. En cambio, el que festejó con palmas y bailes sandungueros fue Ñañi. Ah, qué rara es la Humanidad. Mientras los novios eran objeto de la tremenda persecución hubo que sortearla dándoles cobijo…
Por entre la turba pudo distinguir un arpa, colgada a la espalda de uno de los guerreros. Tremolante el acero del arpista cegaba las vidas con pericia, gritaba ¡Viva Urgel! mucho más fuerte que nadie. ¡Qué belleza en la lucha de este juglar!, pensaba el ángel mientras lo veía cortar miembros, abrir gargantas, esgrimir la espalda con desenvoltura demoníaca, con luciferina exquisitez…Siguiendo los pasos de soldado del arpa, envuelta en su amarillo talar, la musa Erato, en mangas de camisa , acercaba su boca al oído del joven murmurando bisbiseos que el guerrero identificaba sonriendo, asestando mandobles a diestra y siniestra, escandiendo los versos de gesta futura, eburne las trompas de ronco clamor, y vive y regusta su faz envolvente, soñando en la gloria del arte mayor…
Al fárrago en tales páginas se suma, también, en la novela cierta dificultad del narrador para aludir a determinados rasgos de la contemporaneidad villahermosina. La historia —cuyos personajes noctámbulos hacen recordar un poco a los de Ella cantaba boleros, es decir, también a los de Tres tristes tigres, de Cabrera Infante— comienza en La Toya, un bar céntrico de ese San Monté recreado a partir de hechos y circunstancias presuntamente reales, y practicamente allí concluye.
Todo, al final de esta historia delirante se va por “un profundo agujero negro”. Y por ese agujero se escapa, también, San Monté —que llega a parecer, más que un espacio simbólico en el que podría tener cabida una historia reinventada, la escenografía de esa ópera bufa (europea en su esencia: con reyes, príncipes, barones, condes, duques, cortesanos y gentileshombres incluidos) en que a ratos se convierte la trama de una novela que discurre, justamente en muchas de sus páginas, sobre óperas, personajes y compositores.
Vicente Gómez Montero ha escrito, pese a ello, con La pandilla de la musa una novela que no tiene —por lo pronto— parangón en la narrativa escrita en Tabasco. El largo aliento, la ambiciosa arquitectura, la multiplicidad de hechos y personajes, la riqueza ligüística y la tentativa transhistórica de su argumento hacen de ella un referente importante en esa progresión de nuestra literatura hacia estadios escriturales donde Su Majestad, la novela, ocupe por fin el sitio que sus forjadores le construyen, por lo pronto, línea a línea, libro a libro, lector a lector. Es decir, desde la pasión que edifica mundos a la sombra inexpugnablemente real de las imperecederas palabras.
Suscríbete al boletín del blog
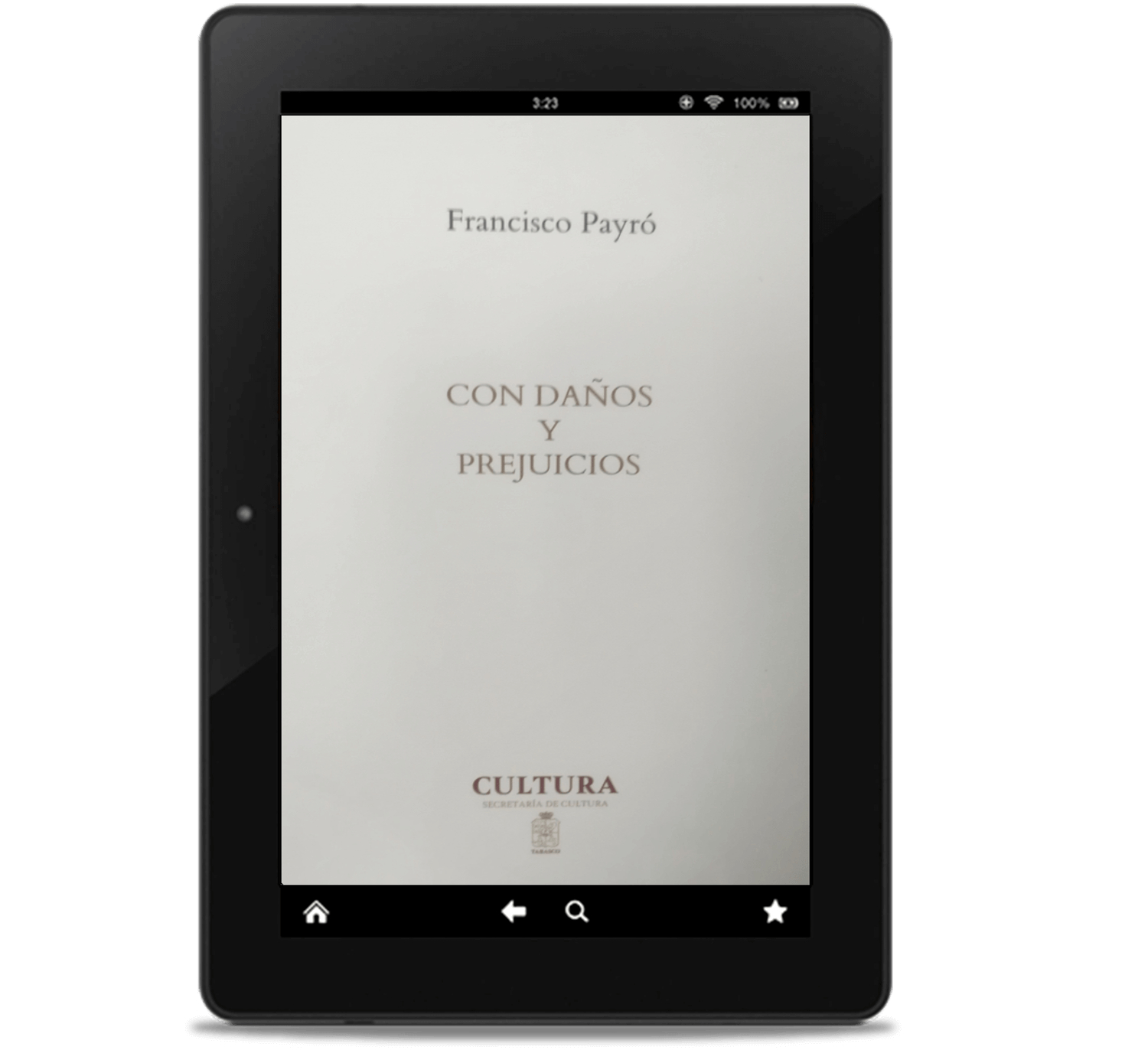
COMPARTE EN TUS REDES
Acerca del autor
- Macultepec, Tabasco (1975). Economista y escritor. Autor de "Bajo el signo del relámpago" (poesía), "Todo está escrito en otra parte" (poesía) y "Con daños y prejuicios" (relatos). Ha publicado poesía, ensayo y cuento en diferentes medios y suplementos culturales de circulación estatal y nacional.
- 23 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora.
- 19 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora
- 14 enero, 2024Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión video).
- 28 diciembre, 2023Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión audio).