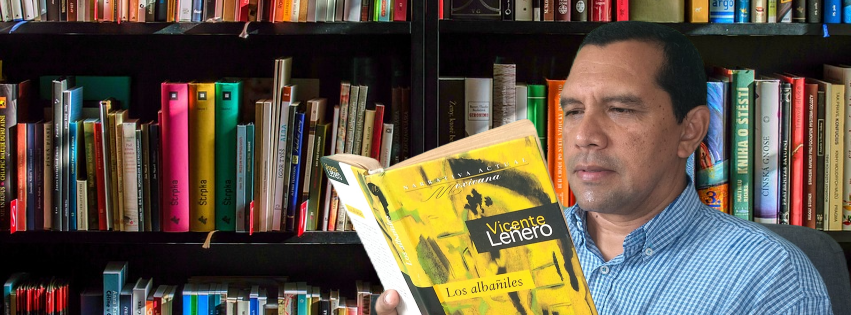En esta segunda entrada de su bitácora de viaje, Rolando García de la Cruz («Roleando por las calles») entrega a sus lectores un registro ameno de su visita a la Ciudad de Cuetzalan, Puebla. Enclavado en la Sierra Madre Oriental, este «pueblo mágico» ofrece a sus visitantes varias razones para internarse en él con el fin de vivir lo más próximo a la felicidad. El texto de García de la Cruz contiene una puntual relación de algunas de esas razones.
Siempre he tenido la sensación de que el regreso de un lugar es más rápido que la ida. Esta vez me ha ocurrido lo contrario: el regreso fue una terrible eternidad. Es sábado y todo pinta para un viaje placentero.
Salgo muy temprano de Papantla, en el autobús a Tecuantepec. En mis audífonos suena Secret World, de Ronan Hardiman, mientras miro los hermosos paisajes por la ventanilla. Por suerte, en Tecuantepec no tengo que esperar mucho para tomar el transporte a mi destino. En la ruta se sube mucha gente a la Van, y estamos peor que unas sardinas enlatadas.
Es la primera vez que visito Ciudad de Cuetzalan y es el primer municipio de Puebla que tengo la oportunidad de conocer. Es una ciudad muy bella. Callejones empedrados, casas con grandes tejados y un espeso bosque me hacen olvidar el mundo. Esas subidas, bajadas, escaleras por todos lados que yo exploro como niño, lo hacen un laberinto. Su interesante iglesia del siglo XVI, decorada con arcos de hojas de tepejilote y heliconias casi secas, me hacen ver que no hace mucho hubo alguna festividad. Adentro encuentro a santa Cecilia, vestida de mariachi, tocando un arpa con un sin número de tarjetas de presentación de músicos a sus pies.
La ciudad luce muy limpia. Un cuetzalence comenta: «Las calles no las barremos, las lavamos». Eso, debido a que llueve mucho. También dice: «sólo los tontos y los foráneos predicen el estado del tiempo». Es tan incierto el clima, que me pongo o quito a ratos la chamarra; me guarezco de la lluvia por momentos. A lo lejos se pueden ver las montañas. En algunas se asoma el sol y en otras están presentes los nubarrones. Alguien aprovechó la tregua de la lluvia para lanzar un globo de papel y el Tlatoani Cuauhtémoc nos observa desde el pináculo del Palacio Municipal.
Es una lástima no poder ver las colecciones de la Casa de la Cultura, un enorme edificio que debe de ser interesante por dentro. Por el cambio de dirección, al inmueble lo están remodelando. Se espera que para el próximo mes de febrero lo reabran y tal vez lo hagan con la exposición del pintor papanteco, Gumersindo Olivares, quien pintara en miniaturas a Jacqueline Kennedy y al gabinete de John F. Kennedy.
El cementerio es otro punto muy interesante. Aunque no es muy grande, la calle que lleva a él lo hace muy intrigante. La entrada es una puerta antigua de 1888 y, pasando las tumbas, se levanta la iglesia neogótica de los jarritos. Dicen que el constructor fue Viollet-le-Duc. Pero hay un mausoleo que me llama la atención. Es de bella arquitectura, algo antigua. De una de las familias más ricas, según se dice.
Me recomiendan comer con «Tía Amelia», donde me sirven en utensilios de barro y sobre hojas de plátano. Me sirven enfrijoladas y enchiladas con una enorme cecina ahumada. El café de olla es de ley, por el frío que me hace temblar. Mientras como, estoy invadido por vendedores ambulantes que me ofrecen desde productos del campo —ropa, artesanías— hasta medicina homeopática. Disfruto la ciudad, el frío y la lluvia.
La noche es más fría aún. Salgo a caminar en los callejones iluminados por las lámparas amarillentas. Cae una lluvia muy suave. Con la boca oculta por la bufanda y unos guantes de lana, camino calle abajo. Hay un lugar en el que hago una parada: en «Café Tales d’ Mileto». Me gusta el dibujo de su fachada. Tomar un café en sus mesas exteriores es un deleite. Observo el movimiento de la gente en estos intrincados callejones. Se debe de vivir feliz en este apartado lugar del mundo.
Hoy es día de Plaza. El tianguis es un monstruo que devora a la ciudad en un momento. Me he levantado temprano en domingo para ver cómo van desapareciendo las casas. Hay mucho movimiento por la calle principal y algunas aledañas. Las escaleras del parque también se llenan. Hay mucha gente yendo y viniendo con diablitos, cajas y bolsas de productos. Las carpas se levantan como velas de barcos. Apenas se puede ver la torre de la iglesia entre los espacios que dejan las lonas. En las calles, las banquetas están secuestradas por los dependientes.
Es tan variopinto el tianguis que igual se puede ver a unos jóvenes destazando a un cerdo junto a una señora vendiendo semillas; enseguida está la de la ropa y luego el vendedor de jarrones. Enfrente se puede ver al merolico ofreciendo milagrosas pociones que quitan desde una gripe hasta la impotencia sexual. Y junto, a la que está sirviendo tazas de café a los caminantes, para apaciguar el frío. Todo bajo una sinfonía musical de varios géneros. Pero en todo este bello desorden, hay un orden. Las calles son una combinación de colores, sabores, aromas y alegrías. Venden tantas cosas que «se puede encontrar hasta lo que ya no existe».
Encontré una representación de los voladores, en bambú. Es increíble la creatividad con la que están hechos los participantes. En la vitrina de una farmacia exhiben en formol serpientes, tarántulas y escorpiones. Las carnicerías ponen en sus puertas algo que parece piel y es más grande que mi chamarra. La gente es muy noble, me han dejado fotografiarlos trabajando. Algunos dicen «¡hola!» a mi cámara.
No puedo irme sin el famoso «Yolixpa», bebida de hierbas para tratar los problemas de gripa. Don Donato dice que la prepara con 17 hierbas, pero algunos llegan a ponerle 32. Su base es el aguardiente de caña. Para agradar al paladar, lo endulzan con miel o panela. En agosto hacen un festival dedicado a esta bebida. He notado que el famoso futbolista Hugo Sánchez también ha estado de visita. Lo sé porque don Donato exhibe orgulloso una publicación de ESPN con su foto, que le dejó autografiada.
En el tianguis me ofrecen café, con los famosos «tlayoyos de alverjón». Por lo delicioso, he comido más de lo normal y como postre le agregué jamoncillo, los dulces bicolores de pepitas. No puedo quedarme más en este bello pueblo, que me ha dado esa tranquilidad que toda alma necesita. Tengo que regresar a Papantla. Bajando las montañas entre tantas vueltas no veo la hora de llegar. El estómago se me revuelve. Tengo miedo de vomitar a los pasajeros. Sudo frío mientras pienso: «Cuando vuelva, juro no comer cinco horas antes del regreso».
Acerca del autor
- Antologado en los libros «Voces Papantecas», de la Coordinación de escritores papantecos y «Espejo de letras» en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su relato «Un paseo por la Concha» ha sido mencionado entre los diez mejores trabajos de Latinoamérica en el certamen «Un fragmento de mi vida» organizada por la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía en el 2011.
- 29 julio, 2024ColaboracionesMonte Albán, el cerro del jaguar.
- 23 abril, 2024ColaboracionesSan Martín Tilcajate, la ciudad de los alebrijes.
- 1 marzo, 2024ColaboracionesXoxocotlán, el lugar de los frutos ácidos.
- 7 enero, 2024ColaboracionesDía de muertos en Oaxaca