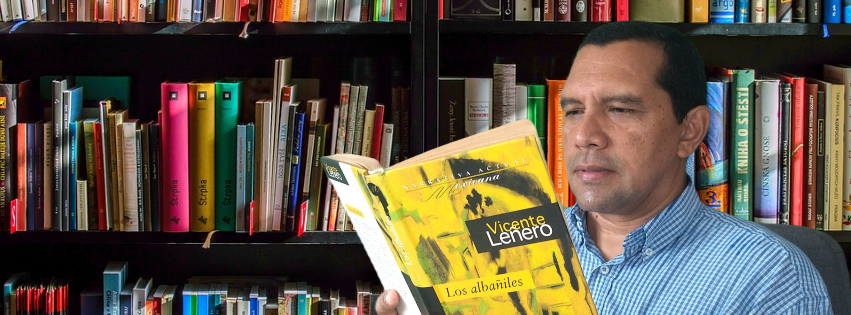Conocí a Federico Campbell en Guadalajara. Lo conocí en octubre de 1999, cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) organizó en la capital jalisciense un encuentro que tenía “la finalidad de tender puentes entre los jóvenes escritores de las diversas regiones del país que hasta ese momento reunían una serie de características…”
No ser mayor de 35 años, tener una cierta calidad literaria y haber sido seleccionado por el correspondiente Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de su estado de residencia eran las tres características que el joven aspirante a participar en el encuentro debería reunir si quería viajar a la bella perla tapatía y codearse con la “crema y nata” de la literatura nacional.
Digamos que, gracias a una mezcla de buena fortuna y empeño, en Tabasco yo resulté seleccionado por lo que al género de ensayo se refería (los compañeros Héctor de Paz y Armando Cornelio Dionisio —que por entonces escribía y frecuentaba talleres literarios— lo fueron en poesía y cuento, respectivamente) y he aquí que, bendecido por los funcionarios de turno en la administración cultural tabasqueña de entonces, viajé ese año a Guadalajara y (para envidia de algunos cuantos, no muchos) me codeé con cierta porción de lo más selecto y granado de la literatura mexicana de finales del siglo XX.
¿Por qué conocí a Federico? Por la simple y sencilla razón de que él coordinaba la mesa-taller de ensayo a la que yo, junto con otros jóvenes provenientes de —según recuerdo— Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán habíamos sido asignados. Otras figuras prominentes de nuestras letras, como los ya fallecidos José Luis Martínez, Tomás Segovia y Daniel Sada asistieron al encuentro, y no era difícil acercarse a ellos para saludarlos o para posar a su lado en la codiciada foto del recuerdo. No olvido lo grata y amena que resultó la mesa con Federico, allí en el Hospicio Cabañas, donde transcurrió buena parte del encuentro.
Había leído previamente, para empezar, el texto de cada uno de nosotros, de modo que llegado el momento, cada cual se veía obligado a escucharlo con el respeto que impone el saber que se está frente a alguien que sabe de lo que habla. Cuando se refirió a mi ensayo José Carlos Becerra: una aproximación a su obra poética (un texto breve que marcó, propiamente, mi iniciación en la lectura y la relectura del desaparecido autor de Oscura palabra) lo hizo con sumo respeto y condescedencia. Ahora sé que ese textito no valía gran cosa, pero Federico sólo me habló de la importancia de cuidar la prosa ensayística y creo que también se refirió a José Carlos en términos muy elogiosos.
Una vez que terminó la ronda de leer y comentar lo que los —por entonces muy jóvenes— participantes habíamos enviado con anterioridad para efectos de la mesa-taller, llegó la hora de dialogar con él en torno a su oficio (que era, pretendidamente, también el nuestro): la escritura. Entonces supe verdaderamente quién era Federico Campbell. Nacido en Tijuana a principios de los años cuarenta, convertido a sus cincuenta y pico de años en un exquisito e informadísimo conversador, el autor de Pretexta o el cronista enmascarado nos habló de sus manías y de sus predilecciones a la hora de sentarse frente a la socorrida hoja en blanco. Que era un poco afecto a las indisciplinas y a las insubordinaciones, nos dijo, así que por eso aceptó, cuando se lo pidieron, el compromiso de escribir una columna regular para el Excélsior o para algún otro periódico importante.

Federico habló, habló y habló en esa mesa para mí inolvidable. Lo mismo nos contó de su maestro Arreola y su célebre preocupación por el buen oído del que debe gozar un escritor que del Norte —su Norte— y su problemática cercanía con los Estados Unidos; lo mismo un poco de sus autores dilectos (Leonardo Sciascia, evidentemente, pero también Rulfo y Canetti) que de sus viajes a Italia, donde conoció a Sciascia y le nació su singular fijación por el conocimiento de la mafia como organización criminal. Al final de su conversación y la nuestra, convertida más bien una especie de entrevista coral, Federico aceptó tomarse una foto con todos nosotros.
He perdido esa foto con el paso de los años, pero no así el libro autografiado que me obsequió. El libro es Post scriptum triste y su título es casi casi una calca del epígrafe latino que le da entrada y que quiere decir —palabras más, palabras menos— que, después del coito, no hay criatura más triste que el hombre. Después de la escritura, quiso decir Federico Campell en ese conjunto de breves apuntes, el hombre de letras es un ser melancólico y triste. Cuánta razón tenía el tijuanense ilustre: después de una escritura como la suya, apagada ya por la muerte, no puede sino sobreabundar la tristeza.
O quién sabe. La lectura y el gozo de redescubrir la literatura que a él le sobrevive tendrán siempre, al final de cuentas, la última palabra.
COMPARTE EN TUS REDES
Acerca del autor
- Macultepec, Tabasco (1975). Economista y escritor. Autor de "Bajo el signo del relámpago" (poesía), "Todo está escrito en otra parte" (poesía) y "Con daños y prejuicios" (relatos). Ha publicado poesía, ensayo y cuento en diferentes medios y suplementos culturales de circulación estatal y nacional.
- 23 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora.
- 19 noviembre, 2024LecturasAlgo sobre mi experiencia lectora
- 14 enero, 2024Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión video).
- 28 diciembre, 2023Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión audio).